La muerte es, en todas sus aristas, mi tema favorito. Es lo único que realmente me aterra y a la vez me fascina. Es un deseo violento, animal y sucio. Lo es, además, desde la literatura del «yo», del narcisismo que lo rodea. Porque de alguna manera la única muerte que importa es la propia, del mismo modo que es la única que ignoramos.
«Siempre son los demás los que se mueren» M. Duchamp
La relación con la muerte es variada y rica, ambivalente. Hay mil muertes: esperada, tranquila, súbita, tardía, dolorosa, provocada, determinista, prohibida… Cada muerte es caleidoscópica, dependiente del observador y su contexto. La muerte no nos iguala, porque morir bien y morir mal, muchas veces depende de dinero, justicia, contexto y conocimiento.
Reflexiono prácticamente cada día sobre ello, en cómo me muevo en estos términos, cómo pienso la muerte desde la «objetividad» de los pacientes con los que me cruzo y, de igual manera, cómo paciente y familiares entienden dicha muerte.
Partiendo de aquí, sin tratar desde el dato o la estadística, sino de repensar mi incomodidad, comienzo esta entrada.
Quiero adentraros a ese espacio de intimidad que a veces se nos cede como médicas —no seré redundante y utilizaré médicas porque al final es mi experiencia, pero es extrapolable a otros colectivos del SNS—.
El ideal del buen morir comienza desde una escena concreta, aquella en la que me abren esas puertas de casa, paso al hogar, a la cama del enfermo (también curioso que siempre se presente la enfermedad como desencadenante de la muerte, ¿no?). Normalmente es una habitación con luz cálida y tenue, ventanas cerradas y múltiples mantas cubriéndolo para aguantar el calor. La piel se torna cetrina, la nariz afilada y la piel tersa sin arrugas en una facies descansada. Se escapa la expresión. Es siempre el mismo acto con decorado distinto. Se juntan las manos, se tapa con cariño este cuerpo y se cierran ojos y boca. En un gesto que nos nace, que imitamos, aprehendido tras más de dos mil años de ritos y tradición. Morir sin dolor, en paz, rodeada de las cosas que hemos apreciado.
Morir en casa es un deseo bastante compartido, pero no siempre se consuma. supone un proceso que no todos están dispuestos a pasar. Exige tiempo, recursos, apoyo y aceptación. Frente a ello tenemos la externalización del cuidado, lo aséptico del proceso y la muerte como algo «sucio», un trámite rápido que ha de ser pasado y transitado a las velocidades que la vida postmoderna nos lleva.
Hubo hace unos meses unas declaraciones nada afortunadas de la Consellera catalana de Salud que me resultaron curiosas por los comentarios negativos que despertó. No escogió con tacto las palabras, pero no era un discurso falso. La gente trae a sus familiares a morir a la Urgencia Hospitalaria. En no pocos casos, el traslado al final de la vida no responde a una necesidad clínica, sino a la no asunción del no-hacer.
Aunque lo anecdótico y lo propio no son reflejo de lo universal, narraré dos experiencias que viví hace poco. Dos personas ancianas, con patologías crónicas, incurables, de pronóstico infausto que fueron desplazadas desde su casa para morir en una cama de Observación. Repito: para morir entre el ruido y trasiego que supone unas Urgencias, a morir al lugar pensado para actuar rápido y protocolizado. Una de ellas fue abandonada por su familiar, que ante la extrañeza de mi adjunta, le dijo que le avisara cuando muriera. Otra fue desplazada desde su domicilio, pese a su situación final de vida, para alargar un proceso que para mí era encarnizamiento terapéutico —más allá de la obstinación—. Detrás: una familia indecisa y un médico incapaz de ser claro y comunicar un final de vida. Y aunque sean dos ejemplos concretos, hay varios durante estos escasos años de práctica médica. Porque sí, corroboro que esto no es algo anecdótico.
Querer que alguien viva, rascarle tiempo a lo inevitable, es un deseo egoísta pero lícito y comprensible. Probablemente, todos en una situación parecida solicitemos lo mismo. Nadie quiere ver morir a quien quiere. No somos objetivos y, por tanto, necesitamos una mano que acompañe en la reconfiguración de este pensamiento. Normalmente no estamos expuestos a la muerte. Es curioso que incluso haya manuales de cómo explicarle a los niños qué es la muerte, se da por supuesto que es un secreto que se ha de revelar a su tiempo, de una forma muy determinada para evitar un trauma. Es como un si desveláramos un misterio imposible de reconciliar. Sumado a ello, hay una estructura que plantea cada muerte como posiblemente reversible o evitable.
Desde la medicina contemporánea, desgraciadamente, parece que la muerte se vea como un error del sistema. Un fracaso simbólico del relato construido de control. La muerte no se trata como un proceso inherente a la vida, sino como su antítesis. La muerte es un proceso que la tecnología parece que ha de resolver a toda costa. Ya no es un hecho natural, es un acto que parece delegarse en una decisión profesional.
Morimos aunque intermediemos. La gente se muere a pesar de lo que hacemos. De hecho, es un error explicar mediante el vocabulario bélico y la contraposición de fuerzas: la enfermedad/el morir frente salud/vivir. Suena duro cuando se plantea que la muerte inevitable no es solamente la del anciano, sino en algunos casos de la infancia y juventud.
La ficción resuelve en ocasiones dilemas éticos de una forma brillante. En este caso quiero proponer una lectura, algo pendiente todavía para mí desde que se me presentara este libro en la carrera y que, hasta ahora, no había decidido leer.
Sin destripar la historia, plantea una posibilidad: la muerte decide suspender su trabajo. Nadie muere, nadie mejora. La consecuencia lógica: enfermos eternos, familias agotadas, sistemas colapsados y una vida sin cierre filosófico.

Si alguien se anima a que compartamos lectura podemos comentar qué ideas ha removido.
Entrando aún más en mis creencias alrededor de este dilema, si alguien desea saberlo, mi posición es bastante existencialista. Retrasar lo inevitable, cuando ya no hay un porqué ni un deseo de la persona implicada, no tiene sentido. Un final de vida tecnificado y despersonalizado aporta dolor. Al paciente y a su familia.
Aunque muchas veces la petición de alargar lo inevitable sea cuestión de un deseo hipertrofiado de los individuos (paciente o familia), compartimos culpa como profesionales. Creo que de esto apenas hablamos: de lo poco claros que somos cuando informamos a alguien de que se está muriendo.
Me viene a la mente la carta que V escribió al servicio de Oncología que trataba a su padre. Una carta que compartió conmigo hace muchos años y que con su permiso comparto este fragmento:
(se puede leer entera, obviando ciertos datos y situaciones muy personales aquí)
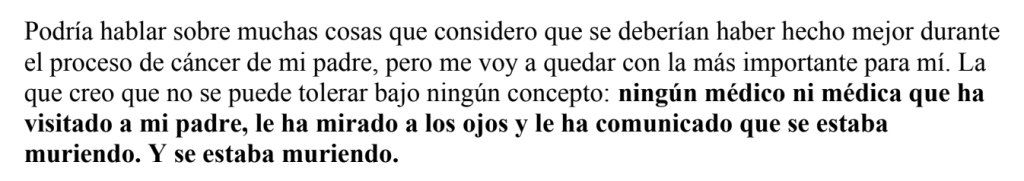
Bajo palabras complicadas, explicaciones tangenciales y ambiguas, hay quien no se enfrenta a una persona y le dice claramente que se muere. No le da esa posibilidad de elección. Es duro plantearlo, pero es desgraciadamente un hecho común. Porque, ¿cuánta de esta gente que se desplaza a morir a un hospital sabe realmente que se está muriendo?
No toda intervención proporciona un cuidado. Aparece un conflicto incómodo de abordar, los límites de la obstinación terapéutica se diluyen. Llamamos cuidado a lo que en otros contextos tildaríamos de exceso.
Este es otro dilema ético que rodeo ocasionalmente sobre el morir. La capacidad de elección. Morir bien, morir mal, morir en casa, morir por eutanasia, muerte natural, muerte por ¿suicidio? ¿Quién determina qué muerte es adecuada o permitida? ¿Los individuos pueden decidir?
Y dejo finalmente esta entrada con el tema más puntiagudo y doloroso de tratar. La libre elección de morir.
Pensar en el suicidio como un hecho ¿natural? del ser humano, sin justificarlo ni prohibirlo, me interesa. Es un malestar inexplicable al que me enfrento cuando una persona que «salvamos» de esta situación cuando hay un método cruento y violento la condenamos a una situación de dolor, enfermedad y culpa. Me lo planteo, con mucha incomodidad e ignorancia, probablemente también desde un lugar privilegiado y de suerte en el que el suicidio no me ha atravesado a mí ni a mis familiares ni seres queridos. Me pregunto si deberíamos intervenir en ciertas situaciones en contra de su voluntad, en aquellos casos donde la persona en una situación totalmente autónoma y dueña de su ser decide realizarlo. Por favor, que no se me malinterprete, no quiero ser insensible, sino cuestionar desde lo teórico.
¿Qué diferencia esto de la obstinación terapéutica? Plantear el suicidio como una enfermedad per se, como si fuera una anomalía patológica que pueda eliminarse desde lo moral, la prohibición o la psiquiatría me chirría.
Suicidio = Error del sistema; Muerte = Error del sistema
No podemos resolver el suicidio.
Desde el ensayo, de una manera educadísima y sutil podemos acercarnos a esta ventana y comenzar a plantear situaciones teóricas.
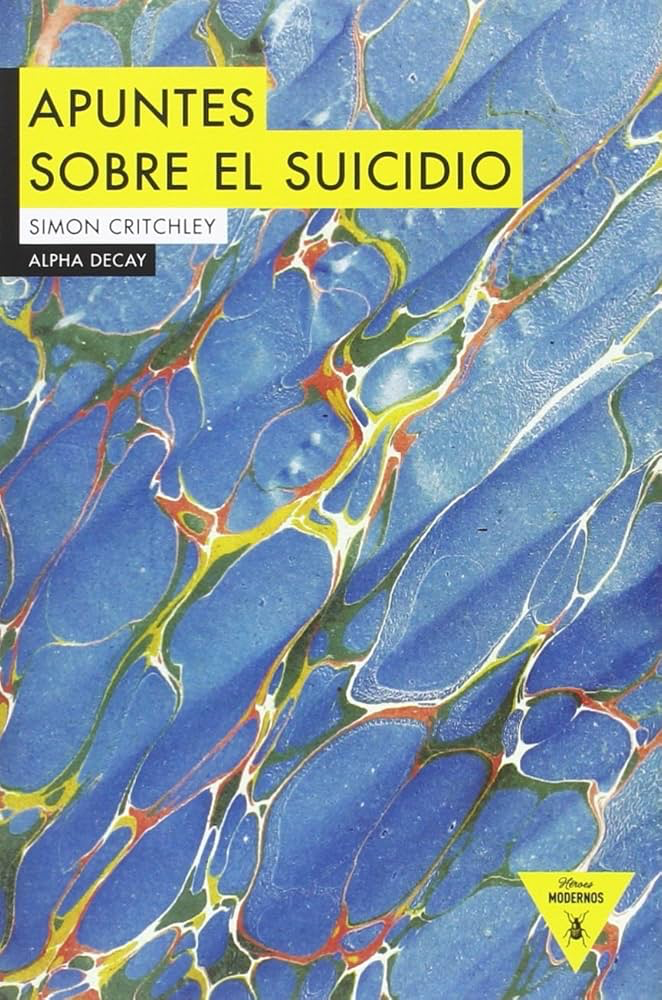
Tal vez todo recaiga no en cómo morimos, sino quién decide cuándo y cómo intervenimos o dejamos de hacerlo. Cuidar no es prolongar a cualquier precio, sino hacer un ejercicio de compasión con la persona que tenemos delante. Acompañar. Es algo más complejo y honesto que la acción per se.
Cierro esta cajita donde os he dejado entrar a curiosear, con algo de miedo, Si alguien desea abrirme la suya para poder escarbar sobre su idea de muerte, estaría encantada.
Nos leemos.





Deja un comentario